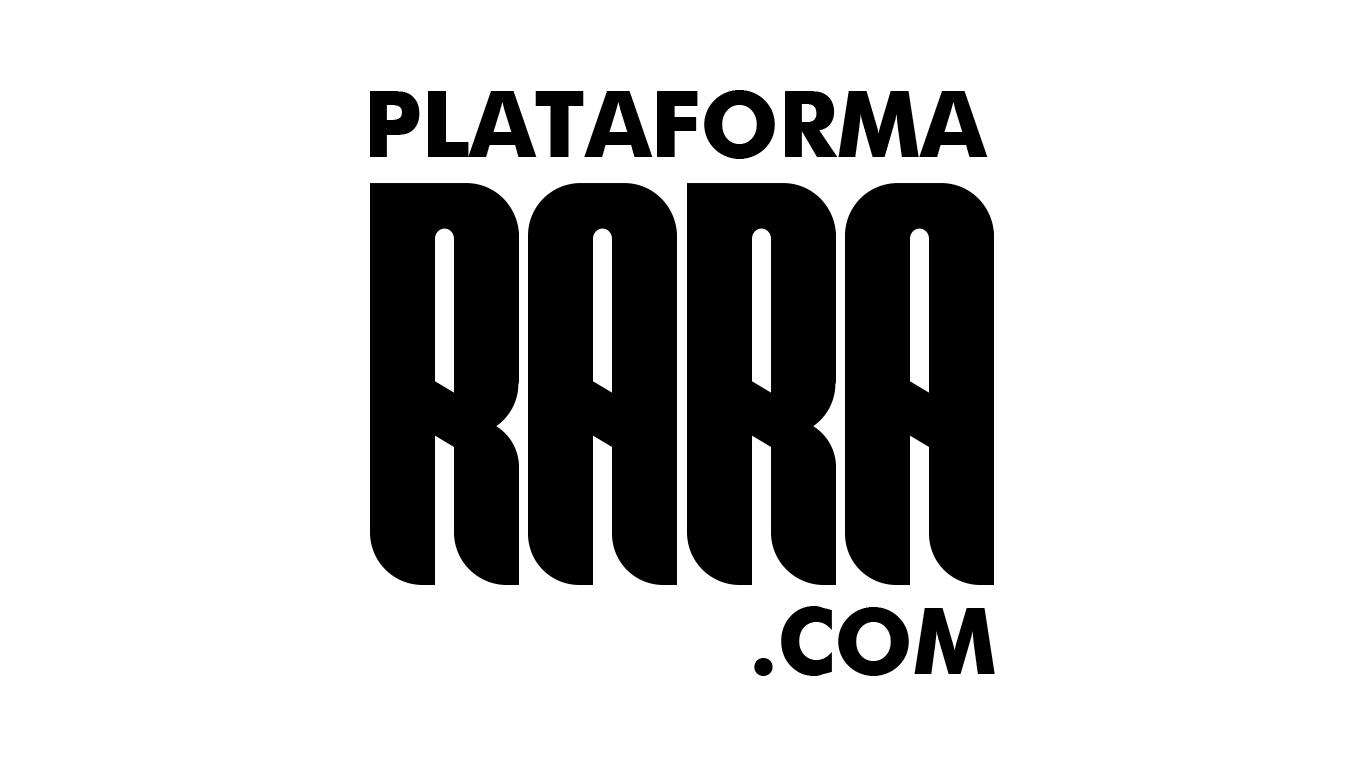El arte del robo o el eco de las imágenes: Prácticas Apropiacionistas en la Fotografía Contemporánea
El fotógrafo japonés Yasumasa Morimura utiliza la apropiación para reinterpretar el canon artístico occidental. Mediante un meticuloso proceso de autorretrato, se transforma en figuras icónicas para subvertir las nociones de identidad y género. Su obra se erige como una profunda herramienta de crítica cultural y postcolonial en la fotografía contemporánea.
© Yasumasa Morimura.
En la era de la sobreabundancia visual, donde la imagen es a la vez moneda de cambio, documento histórico y efímero destello en la pantalla, la noción tradicional de "creación original" ha entrado en profunda crisis. El acto de dar forma a una obra a partir de la nada, el mito de la tabula rasa, parece una quimera frente a un torrente incesante de representaciones visuales que saturan las sociedades globales. En este contexto, ha emergido con particular fuerza un movimiento artístico que no evade este problema, sino que lo abraza como su principal motor: el apropiacionismo.
El apropiacionismo se define como una técnica en la que el artista utiliza elementos de obras ajenas para elaborar una nueva creación. Estos elementos pueden ser imágenes, formas, estilos o incluso técnicas tomadas de la historia del arte o de la cultura popular. Lejos de ser un mero acto de copia, esta práctica se erige como una estrategia de re-significación y crítica, cuyo objetivo principal es cuestionar la noción de genialidad, autoría y originalidad, pilares fundamentales del arte moderno. Al recontextualizar una imagen preexistente, el artista no solo la dota de un nuevo sentido, sino que invita a una reflexión profunda sobre la procedencia y el valor cultural de las imágenes que nos rodean.
En esta nota, pretendo adentrarme en las raíces teóricas del apropiacionismo para, posteriormente, examinar su manifestación particular en el medio fotográfico. A través de un estudio de caso emblemático, la obra del fotógrafo conceptual japonés Yasumasa Morimura, exploraremos cómo esta práctica se ha convertido en una herramienta pedagógica y crítica de primer orden. Morimura no solo ejemplifica el acto de apropiar, sino que revela cómo esta estrategia puede ser utilizada para abordar temas tan complejos como la identidad de género, el postcolonialismo, y el choque de culturas. Sus obras no son solo nuevas imágenes, sino nuevos originales nacidos de la re-significación y el diálogo con el vasto archivo visual del pasado y el presente.
© Yasumasa Morimura. Las Meninas Renacen de Noche IV: Peering at the Secret Scene Behind the Artist, 2013.
Fundamentos y Controversias del Apropiacionismo
De la copia a la cita visual: Una genealogía del apropiacionismo
La práctica de tomar prestado de la obra de otros no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia del arte, ha existido una larga tradición de préstamos y del uso de estilos y formas ya existentes. Los estudiantes de arte, por ejemplo, tradicionalmente aprendían y progresaban a través de la copia de maestros establecidos. Sin embargo, la concepción moderna del apropiacionismo como una práctica artística consciente y crítica, se distancia de la mera imitación para adentrarse en la cita, la parodia y la recontextualización. Este cambio de paradigma fue magistralmente prefigurado a principios del siglo XX por el modernismo, con Marcel Duchamp a la cabeza.
La introducción del ready-made por parte de Duchamp, como su famosa Fuente (1917) o la Rueda de bicicleta (1913), marcó un punto de inflexión. Al seleccionar un objeto cotidiano y descontextualizarlo para exhibirlo en un espacio artístico, Duchamp demostró que un objeto, despojado de su función utilitaria, podía adquirir un "nuevo significado". Este gesto, que desmanteló la idea de que la obra de arte requiere de una habilidad técnica o una creación manual, sentó las bases para que una generación posterior de artistas posmodernos, como los de los años 70 y 80, utilizara la apropiación como un medio para crear. Dichos artistas, entre los que destacan Richard Prince (provocador por esencia) y Cindy Sherman, llevaron la premisa de Duchamp al ámbito de la imagen, demostrando que al reubicar o alterar una imagen ajena, no se la reproduce, sino que se la re-significa por completo.
La esencia de esta evolución fue brillantemente capturada en una serie de aforismos atribuidos a grandes figuras del siglo XX. El poeta T.S. Eliot escribió en 1920 que "los poetas inmaduros imitan; los maduros roban". De manera similar, se atribuye a Picasso la frase "los malos artistas copian, los buenos artistas roban". Estas declaraciones, que se adelantaron a la emergencia del apropiacionismo como movimiento, subrayan la diferencia entre una simple réplica y un acto de "robo" que, al incorporar un fragmento ajeno en una nueva obra, lo valida y lo eleva a través de la recontextualización.
Sobre el "aura" y la recontextualización posmoderna
El apropiacionismo posmoderno se nutre directamente de la crítica al concepto de originalidad y del debate sobre el valor de la obra de arte en la era de la reproducción masiva. En su influyente ensayo de 1936, el filósofo Walter Benjamin argumentó que la reproducción técnica de una obra de arte, como una fotografía o una serigrafía, provoca la "pérdida de su aura más primitiva". El aura, entendida como la unicidad y autenticidad que emana de la obra original y su historia, se disipa cuando la obra se democratiza y se distribuye en múltiples copias (laaaaaaaaaaaaaaaa, ¡Walter!).
Sin embargo, el apropiacionismo subvierte esta premisa. Los teóricos de este movimiento señalan que, en lugar de una mera pérdida, la apropiación de una obra original va a producir una "nueva aura". Esta "nueva aura" no reside en la unicidad de la obra, sino en la "resignificación" que el artista le otorga al sacarla de su contexto y dotarla de una nueva narrativa. Así, la imagen, que forma parte del imaginario colectivo, es percibida, identificada, interpretada y re-significada por el artista para generar nuevas lecturas que responden a cuestiones de actualidad.
Esta estrategia se alinea con la tesis de teóricos como Arthur C. Danto, quien identificó la emergencia del apropiacionismo en un horizonte que él definió como el "final de los relatos legitimadores del arte". Después del modernismo, la búsqueda de una evolución histórica o de un formalismo rígido perdió sentido. El arte posmoderno, por tanto, se caracteriza por el pluralismo, el eclecticismo y la fusión de lo que antes se consideraba "alta cultura" y "baja cultura". La apropiación, al tomar imágenes del cine, la publicidad o los grandes maestros por igual, se convirtió en la estrategia perfecta para cuestionar la autoridad y redefinir la creatividad en un mundo que ya no se regía por una visión singular y lineal de la historia.
Plagio vs. Apropiacionismo: El campo de batalla legal
Una historia reeeee vieja, pero que al 18 de agosto de 2025, le seguimos dando vueltas. A pesar de su validación como práctica artística, el apropiacionismo se encuentra en una tensión constante con las leyes de propiedad intelectual y los derechos de autor, lo que ha generado numerosos juicios y debates. La distinción fundamental que la jurisprudencia y la teoría del arte intentan trazar es la que existe entre apropiacionismo y plagio.
Mientras que el plagio es un "acto ilegal, a un fraude artístico" donde el artista "oculta la fuente" para hacerse pasar por el creador original, el apropiacionismo "deja claro su firme propósito de basarse en otra obra concreta para versionarla". En Estados Unidos, en particular, se ha desarrollado el concepto legal de "uso justo" (fair use), una defensa contra la infracción de derechos de autor que permite el uso del material de otro artista si el uso es "justo". La Ley de Derechos de Autor de 1976 de EE. UU. establece cuatro factores para determinar si un uso es justo :
El propósito y carácter del uso: ¿Es comercial o educativo? ¿Es transformador o meramente reproductivo?
La naturaleza de la obra con derechos de autor: ¿Es una obra de ficción o fáctica?
La cantidad y sustancialidad de la porción utilizada: ¿Cuánto de la obra original se usó?
El efecto del uso en el mercado para la obra original: ¿Compiten las dos obras en el mismo mercado?
El concepto de "obra transformadora" (transformative work) se ha convertido en el factor más decisivo en procesos judiciales. Un uso se considera transformador cuando "avanza el conocimiento o el progreso de las artes a través de la adición de algo nuevo". La jurisprudencia, sin embargo, ha demostrado ser ambigua y compleja, ya que la determinación de si una obra es suficientemente transformadora depende de una variedad de factores (re subjetivo todo).
El caso de Andy Warhol, uno de los pioneros del apropiacionismo, ilustra esta complejidad. Aunque su famosa serie de las Latas de sopa Campbell se considera un "uso justo" porque las pinturas y las latas no compiten en el mismo mercado , su uso de las fotografías de otros artistas ha sido objeto de litigios. En 1964, la fotógrafa Patricia Caulfield demandó a Warhol por usar su fotografía de flores sin permiso para una serigrafía, llegando a un acuerdo económico extrajudicial.
Más recientemente, el caso de la Fundación Andy Warhol contra la fotógrafa Lynn Goldsmith ilustró la importancia del "propósito comercial". En este caso, la corte determinó que la serie de serigrafías de Prince creada por Warhol, aunque estéticamente diferente de la fotografía de Goldsmith, no era un "uso justo" porque la Fundación seguía percibiendo ingresos de la reutilización comercial de la imagen modificada, sin que Goldsmith recibiera ninguna compensación. La corte concluyó que, en este caso, el propósito comercial de ambas obras era similar, y que "cualquier espectador razonable... no tendría dificultad en identificar la [fotografía de Goldsmith] como el material de origen para el Prince de Warhol". Esta decisión subraya que la valoración de la apropiación no es un simple asunto de estética, sino que está intrínsecamente ligada al "efecto... sobre el mercado para la obra original".
Y así, podríamos seguir con una enorme lista de enojos y juicios a partir de Apropiacionismo. En Argentina, el caso de la fotógrafa Nora Lezano y la artista visual Mariana Esquivel también pone de manifiesto la tensión entre apropiacionismo y plagio, especialmente cuando el debate se traslada al ámbito de las redes sociales. En 2020 o 2021, Lezano denunció públicamente a Esquivel por haber utilizado una de sus fotografías sin su autorización ni mención, para crear una pintura titulada Tiempos de confinamiento Covid-19 que había ganado un premio en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan. La denuncia y escrache de Lezano, que argumentaba que la obra de Esquivel no cumplía con las bases del concurso, desató un escándalo que llevó a la anulación del premio y a la renuncia de la artista. A diferencia de los casos estadounidenses que llegan a las cortes, la polémica argentina se resolvió rápidamente y espantosamente en el espacio público, donde la discusión sobre la "re-significación" artística que defendía Esquivel fue opacada por la controversia sobre la falta de autorización y el premio económico en juego. En palabras de Nora Lezano: “Esta HDP está ganando guita mientras yo no puedo pagar mi alquiler”. Entonces, la ofensa según Nora, ¿era sobre la apropiación de su obra basada en la imagen de otros, o sobre el dinero ganado a partir de la misma?
La Fotografía como Medio Apropiacionista por Naturaleza
El apropiacionismo se manifiesta de manera única en la fotografía, un medio que parece estar intrínsecamente conectado a la práctica. Como señaló Roland Barthes, su singularidad reside en que da fe del tiempo "a través de su desaparición, de su pérdida". La foto no es la cosa, sino su "efigie, su fantasma". Por tanto, la fotografía es, en su esencia, una "interpretación de ese tiempo".
Desde esta perspectiva, el apropiacionismo fotográfico es una "intensificación de la condición de toda fotografía como existencia interpretada en el tiempo". El artista que se apropia de una imagen fotográfica no solo toma la imagen, sino que también interviene en el tiempo congelado, en la mirada original del fotógrafo y en el contexto cultural de esa imagen. Al re-fotografiar un instante o al re-significar una imagen de archivo, el artista apropiacionista crea una metanarrativa, donde la obra se comenta a sí misma como una imagen, como un documento cultural y como un objeto en un mundo saturado de representaciones.
Esta cualidad hace del apropiacionismo una herramienta óptima para reflexionar sobre la naturaleza del medio mismo. Al trabajar con imágenes que ya existen, los artistas pueden explorar cómo la fotografía construye la memoria, la identidad y la historia. La práctica de la re-fotografía, como la empleada por Richard Prince o Cindy Sherman, se convierte en un medio para comentar sobre el flujo de imágenes en la era digital y la autoría en la cultura del consumo. (Esto lo vemos en el curso breve de Fotografía Contemporánea )
Caso de Estudio: Yasumasa Morimura, el Cuerpo como Intervención Crítica
Yasumasa Morimura, artista contemporáneo nacido en Osaka, Japón, en 1951, es conocido por su rigurosa práctica de la apropiación, que abarca la fotografía, el cine y la performance. Su método es tan meticuloso como conceptual: desde la década de 1980, Morimura se ha transformado a sí mismo en una réplica casi idéntica de sus sujetos designados, empleando elaborados vestuarios, maquillaje, utilería y escenografía. A finales de los años 90, la accesibilidad de la fotografía digital y el software de edición como Photoshop le permitieron una mayor complejidad visual en la manipulación de la composición, la iluminación y el número de figuras que retrata. Su obra, a menudo descrita como un "teatro del yo" , desafía las convenciones del autorretrato al asumir la semejanza de otros y demostrar la plasticidad de la identidad.
La obra de Morimura se basa en la reinvención de figuras reconocibles de la historia del arte, la cultura de masas y los medios de comunicación, especialmente del canon cultural occidental. Una de sus series más notables, Daughter of Art History , reimagina obras maestras de artistas como Manet, Van Gogh y Vermeer. El punto de inflexión en su carrera ocurrió en 1988 con la creación de Portrait (Futago), una recreación fotográfica de la controvertida pintura de Édouard Manet de 1863, Olympia.
En esta obra, Morimura asume los roles tanto de la figura blanca de Olympia como de su sirvienta negra, reemplazando el entorno con elementos distintivamente japoneses, como las sábanas de cama con la grulla dorada. Este acto de apropiación va mucho más allá de la mera réplica. Al insertar su cuerpo masculino asiático en ambos roles, Morimura subvierte de manera significativa un pilar del canon de la historia del arte occidental. La obra aborda de manera explícita temas como la "mirada masculina" y la objetivación del cuerpo femenino , y simultáneamente saca a la luz la "ignorancia hacia los sujetos no blancos en la historia del arte". Su estrategia de ocupar los roles de las dos únicas figuras de la obra original hace que su cuerpo se vuelva ineludible para el espectador.
La obra de Morimura es un comentario sutil pero profundo sobre la compleja absorción de la cultura occidental en el Japón de la posguerra. Al transformarse en figuras icónicas como Marilyn Monroe , Frida Kahlo o Elizabeth Taylor , el artista no solo subvierte la "mirada masculina" a través de su representación de estrellas femeninas , sino que también desafía la autoridad de la identidad misma. Morimura ha afirmado que su "propia autodefinición incluye esta zona entera de posibilidades". En su caso, el apropiacionismo resulta, a mi parecer, una practica exquisita y muy inteligente.
Su uso de la apropiación se convierte en una herramienta para cuestionar los límites fluidos de la identidad, el orientalismo y el choque de culturas. Al insertar su cuerpo en narrativas visuales dominadas por Occidente, Morimura nos obliga a reexaminar nuestra propia relación con el canon artístico y a reconocer que la historia del arte no es un relato universal, sino una construcción que excluye y a la vez es permeada por otras visiones y culturas. La apropiación, en este caso, se convierte en un acto de decolonización cultural, un espejo que refleja las ansiedades y complejidades de la identidad en un mundo globalizado.
El análisis de las prácticas apropiacionistas en la fotografía contemporánea a través de la obra de Yasumasa Morimura demuestra que esta estrategia, lejos de ser una forma de arte menor o un simple acto de plagio, es una de las prácticas más profundas y pedagógicas del arte actual. El artista utiliza la apropiación como un medio para desmantelar nociones tradicionales de autoría y originalidad.
Morimura se apropia del canon artístico occidental para cuestionar la identidad, la raza y el poder de la representación, insertando su propio cuerpo como un vehículo de crítica postcolonial. Y sobre, preguntarnos, ¿Dónde están estas identidades orientales en la historia del arte? ¿Quiénes cuentan la historia? ¿a quienes se deja afuera?
Su trabajo confirma la premisa de que "ninguna obra se origina de un lienzo en blanco". En un mundo donde la creación a partir de bases de datos y algoritmos de inteligencia artificial generativa es cada vez más común, el apropiacionismo se erige como un marco conceptual esencial para comprender la producción visual del siglo XXI. La pregunta ya no es si es ético tomar prestada una imagen, sino cómo se transforma la fuente y con qué propósito se hace. El caso de Morimura es un material de estudio vivo que nos enseña a "percibir, identificar, interpretar y significar" las imágenes que nos rodean, transformando el simple acto de mirar en una reflexión crítica sobre el arte, la cultura y la propia identidad.